Para el filósofo el estudio se vuelve segunda naturaleza. No resulta extraño entonces que, con la tinta todavía fresca en el título de licenciatura, se encuentre barajando potenciales universidades y programas de posgrado, muy probablemente en el extranjero.
La verdad es que no es difícil estudiar un posgrado en el extranjero. Solo hacen falta algunas habilidades de planeación y de organización del tiempo para completar los procesos de aplicación, una buena dosis de buen humor para soportar los inevitables correos de rechazo y una copa de vino para celebrar ese correo de aceptación que tardó demasiado en llegar. Lo que suele intimidar al prospecto aplicante son los retos financieros: ¿cómo un recién graduado va a pagar un año (o incluso dos) de colegiatura y manutención en dólares, libras o euros? Una rápida búsqueda en Google provee algo de tranquilidad: hay varios directorios e índices de organizaciones públicas y privadas que becan estudiantes para maestrías y doctorados en el extranjero.
Nuevamente, todo lo que se necesita para recibir una beca será diligencia: anotar plazos límite en la agenda y dedicar cierto tiempo cada día a recopilar documentos y escribir ensayos de admisión. Lo mejor siempre será lanzar una red amplia: mientras más programas, universidades y becas tengas en tu lista, mayores probabilidades de ser admitido.
En mi caso, escogí al Reino Unido. Quería un posgrado en inglés y me atraía su sistema de maestrías de un año. Varios meses después de haber iniciado mis procesos de admisión en varias universidades y haber aplicado a becas gubernamentales y privadas, me encontré viviendo en Bloomsbury, el centro de Londres. El siglo pasado, personajes como Virginia Woolf, Karl Marx, Vladimir Lenin y Jeremy Bentham (momificado por voluntad propia), habían caminado esas mismas calles. En cada trayecto a la universidad descubría alguna de las famosas “Blue Plaques” que conmemoran los sitios donde personajes como los mencionados vivieron o trabajaron. Irónicamente, la placa azul que mejor recuerdo es una que me crucé en varias ocasiones, no muy lejos de mi residencia, conmemorando el sitio donde John Jacques III inventó y patentó el ping pong en 1901.
Quizá el reto más difícil es psicológico: el conocido síndrome del impostor. Uno batalla para expresarse en inglés y se siente infinitamente estúpido e incompetente. “No tengo nada que hacer aquí. Deben haberse equivocado al admitirme. Me intimida participar en clase y quedar como un idiota. Mis ensayos parecen escritos por un niño de 4 años”. Si uno se deja llevar, las placas azules se vuelven un recordatorio constante de la propia insignificancia. La respuesta será ocuparse y dejar de preocuparse. Las decisiones de los comités de admisiones son misteriosas como los designios de Dios y no vale la pena especular al respecto, pero, al igual que con Dios, hay que confiar en su sabiduría. Uno no está donde está por error.
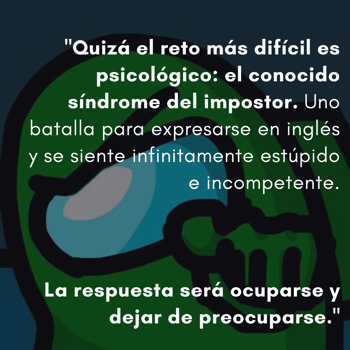
Hablar con otros estudiantes internacionales es la mejor manera de darse cuenta que el síndrome del impostor es lo más común del mundo para cualquiera que ha logrado abandonar su propio país en pos de una educación en el extranjero. Los retos de adaptación y de expresarse en una lengua distinta a la nativa pueden jugar algunas tretas con la estabilidad psicológica. Las universidades lo tienen bien identificado y siempre habrá asesores y psicólogos que ayudarán al alumno a darse cuenta de que la crisis es momentánea y el título no está tan lejos como parece.
Aunque no pretendo alcanzar la altura literaria de Virginia Woolf o la autoridad filosófica de Bentham, ya no son las figuras lejanas que eran cuando los leí por primera vez. Vivir en el mismo barrio de Woolf, ver el mismo Támesis que vio Turner, visitar el mismo Museo Británico donde Marx pasó tantas horas, es suficiente para pensar que, quizás, uno no es tan diferente a ellos como el síndrome del impostor hacía parecer.
Es muy poco probable que en el futuro los transeúntes en Londres encuentren una placa azul en mi honor por haber encendido la mecha de la siguiente revolución del proletariado, o encuentren mi cuerpo momificado detrás de una vitrina por mis aportes a la filosofía, ni siquiera por inventar una versión nueva y mejorada del tenis de mesa. Pero eso está bien. Probablemente ni siquiera John Jacques III se imaginaba que la historia inmortalizaría el sitio donde se le ocurrió inventar el ping pong.











Pon tu comentario abajo.